Y este pequeño festival de literatura fantástica, aventuras y fantasía que es Antigua Vamurta, en su formato de folletín, llega a su final con Guerras de Antigua Vamurta 6. Ahora que lo pienso hubiera estado bien darle subtítulos a cada entrega pero no se me ocurrió. Recordar que la historia también está publicada en una sola obra bajo el título de Antigua Vamurta – Saga Completa. La idea de dividir el libro en 6 nace de la pretensión de llegar a más lectores que descargan ebooks (pdf, epub, mobi, etc.), dando las tres primeras entregas gratis y siendo de micropago las siguientes. Más o menos va funcionando, y estar al menos vivo en literatura ya es algo.
Vamurta
empieza a quedarme lejos. Fue una bella aventura, algo ingenua, de la que
todavía hoy me sorprende haber iniciado y, sobre todo, acabado. Parir 800
páginas inventando todo un mundo fue una tarea tan apasionante como cansada. Evidentemente
que me basé en otros mundos, en otros libros y tomé varios ladrillos de las
ruinas de la cultura del ayer, pero inventé. Y eso es algo agotador. En fin,
para quien quiera descargarse la entrega número 6 del libro, dejo los enlaces
aquí:
Ah, y espero os hayan gustado las portadas. Cuando las diseño intento ser sobrio. Bueno, no sé
si este será el último post acerca de Vamurta, espero que no, aunque tengo
claro que, bien cerrada la historia, no voy a ampliarla. Simplemente está ahí, que
es su función al fin y al cabo. Y como despedida y broche del ciclo de Vamurta
dejo aquí un buen pedazo de pastel, en forma de fragmento, de los últimos
capítulos del libro. Es una de las escenas que prefiero del último tramo de la saga,
aunque para saborearla como es debido hay que haber leído.
« Sucio, agotado, con
salpicaduras sobre la roja coraza de sircad, que mostraba ante todos, el conde
salió de la ciudad para ocuparse de un asunto personal. Una desgracia en
aquella jornada a un tiempo victoriosa y aciaga, pues había hallado el cuerpo
sin vida de Ricardo Ams, el oficial a quien recordaba bien desde que navegaron
juntos en la travesía que lo llevó a Nueva Vamurta y que tanto le había contado
sobre las colonias. Ricardo Ams, que defendía de corazón a los puros, era uno
de los caídos durante la toma del palacio de los puros. ¿Lo había atravesado su
espada? ¿Lo habría reconocido antes de morir? No había manera de saberlo. Y
ahora aquello. Le costaba comprender. Había ordenado que nadie lo tocara. Él,
que fue su compañero, quería descolgar a Lemas el Largo. Atrás dejaba una urbe pacificada, que recuperaba una
cierta calma tras el golpe de mano. Tanto en la capital como en las otras
ciudades de los puros, a las que habían enviado parlamentarios fuertemente
escoltados, gobernaban los mercenarios de Serlan De Enroc.
Miró el cielo encapotado de la tarde. Entre los
claros de las nubes rotas refulgía un cielo encarnado. Acompañado por Aldier y
Lateas, además de la guardia personal, tomó el camino que llevaba hasta los
restos humeantes del cuartel, donde la hueste se afanaba en ultimar los
preparativos de una larga persecución que se intuía a muerte.
El antiguo conde en parte se lamentaba por toda una
tarde dedicada a parlamentos. En los territorios de los puros tomaban la
iniciativa los pequeños mercaderes y artesanos, apoyados por las masas de los talentos. Serlan sabía que sin ellos le
sería imposible mantenerse en el poder. Entre los hombres grises humildes
habían formado una asamblea de cien miembros para que promulgaran leyes y
decretos que iban a ser públicos, por todos conocidos. En el interior del burgo
merodeaba Dort Riala con un regimiento de hombres rojos, bravucones y de
probada fidelidad. También estaba Icet, al frente de las tropas vesclanas. Por
fortuna, los grandes linajes de esas ciudades se habían resignado a la pérdida
de poder, porque parte de su oro y haciendas habían sido respetados y porque
sus líderes habían sido descabezados; los primeros entre las familias patricias
habían sido masacrados durante la lucha en palacio. De los tetrarcas no quedaba
ninguno en el mundo de los vivos. Los vesclanos habían entrado a sangre y fuego
tras los pasos del conde, sabedores de que se lo jugaban todo a una carta. Así,
cualquiera que alzó un arma contra ellos había sido ensartado como un jabalí.
Serlan movió la espalda, dolorida por un mandoble
que no había logrado traspasar la coraza del dragón de los lagos que lo protegía.
Pasó el guante de cuero por el rostro empapado, pensando que lo daría todo por
darse un baño en la terma de Leandra. Comer higos secos con miel, qué delicia,
y dormir en el lecho de la que fue la mujer amada, sintiendo en el fondo de su
alma los perfumes nacarados del cuerpo de una mujer. Desechó tales tentaciones
al recordar a Sara. Se le encogía el corazón, las manos se le crispaban por no
saber, no saber nada. «¿Estará viva o muerta?», se preguntó, «y si no está
muerta, ¿a qué tormentos la están sometiendo? Malditos hombres codiciosos, de
qué serán capaces».
Allí estaba el promontorio sobre el cual,
destacándose en el crepúsculo, la sombra negra de la vieja encina desplegaba
sus ramas rectas tanteando la nada. De uno de esos brazos gruesos colgaba el
hombre, ligeramente movido por el aire. Desde donde se hallaba podía oír el
regular crujido de la madera, como si el árbol fuera un navío anclado para
siempre en una bahía.
Ascendió el montículo. Quiso el conde que
únicamente lo acompañaran el murriano y el que era la cúspide de la red de
informadores, Lateas. Serlan abrazó las piernas de Lemas. Lo miró un momento.
Ojos vidriosos dirigidos a la tierra ardiente tras una jornada de sol feroz.
Una expresión de sobresalto cuajada en aquel rostro anguloso para siempre.
Aldier trepó al árbol, ágil como un gato, para cortar la cuerda. El cuello de
Lemas estaba ladeado, la cabeza inerte. Por fortuna para él, se había
desnucado, evitando la larga agonía del ahogamiento.
«Ahora», avisó el murriano con una de las espadas
en el aire. Lemas fue liberado, cayendo sobre los brazos del estratego, que al
retener la caída lo acunó como si fuera un hijo sobre la hierba amarillenta.
Con lágrimas que se apiadaban del mal destino de uno de los más antiguos de la
hueste, Serlan susurró:
—Sabes, amigo, ahora que yaces muerto aquí… todavía
no sé si te hubiera perdonado. —Lo abrazó lentamente. El mugriento cuerpo de
uno de los mejores oficiales se unía al de Serlan De Enroc—. ¿Por qué lo
hiciste, por qué? ¿En algo no te asistí, en algo…?
—Deudas —se oyó la voz cavernosa de Lateas, que
seguía de pie—. Deudas de juego. Lo que llegó a perder aquí no se habría podido
pagar ni en tres vidas.
Entregaron a un pelotón el cadáver. Esa misma noche
ardería la pira funeraria que le abriría las puertas del cielo. Los tres
capitanes se dirigieron hacia el cuartel, donde se sumergieron en el ajetreo
monumental que allí tenía lugar. Pronto se dispersaron entre la tropa que
ocupaba la planicie donde hubo el cuartel al igual que un hormiguero furioso.
Divididos en regimientos, en ese momento en que el día se desvanece como un
sueño, poco más faltaba por hacer para poder partir con las primeras luces. El
conde comía trozos de pan mientras iba de un lado a otro, revisando, dando
instrucciones con voz queda. Los soldados lo miraban de reojo, pues las
historias de las gestas y las exageraciones eran parte de las conversaciones en
las noches de aquel verano. Algunos lo creían infalible. Armado de daga y
espada, con el casco puntiagudo colgando sobre la espalda, las extremidades
libres de protectores, seguido por la guardia del lago, hacía mucho que era una
figura indiscutible. Tan solo los más veteranos se atrevían a poner en tela de
juicio, alguna vez, las órdenes que impartía. Se encontró en el centro de las
tropas desplegadas, dándose cuenta de que las miradas de los soldados
convergían sobre él.
—Lo tenemos todo preparado, como ha de ser
—anunció—. Hemos perdido un tiempo precioso hoy, pero lo recuperaremos.
Recorreremos los caminos que llevan a Nueva Vamurta como nadie lo ha hecho
antes, sin conocer el cansancio ni el desánimo. Los dioses abren rutas nuevas
para los bienaventurados.
Apretujados, algunos sosteniendo larguísimas picas,
otros con las alabardas o los arcabuces al hombro, los grises atendían. Pocos
vesclanos y hombres rojos formaban parte de la expedición, pues estaban
ocupados en el control de las ciudades.
—Jamás un ejército puede aceptar que el enemigo lo
abofetee y se retire a sus dominios sin responder a la afrenta. Tienen presos a
muchos de los nuestros, ¡de los nuestros! Caeremos sobre ellos antes de que los
muros de su guarida los puedan proteger, y nos repartiremos el botín con
equidad, como siempre hemos hecho.
Tras estas palabras, los hombres lanzaron mil
exclamaciones indecentes. En el horizonte vieron llegar una larga columna
montada. Delante, magnífica, Eszul enarbolaba el estandarte negro y rojo del
regimiento que había capitaneado Sara, en el que habían cosido una cornamenta
blanca en lugar del dragón. Serlan observó que los hombres permanecían
expectantes.
—Sabéis que somos menos que ellos —prosiguió—. Por
eso debéis recordar dos cosas. Primero, somos mejores soldados, por eso sudamos
en las maniobras una vez y otra vez, todas las mañanas, haga frío o el sol nos
abrase. Y además, el cordero no sabe escapar cuando por sorpresa el león le
salta por la espalda.
—Podríamos salir esta misma noche —propuso un
alabardero.
Antes de que el estratego pudiera contestar, en el
cielo gris agrietado por láminas de bronce encendidas, apareció un halcón
solitario. «¡Un augurio!», exclamaron muchos. «Los dioses nos envían un
augurio». El halcón gritó, señor de los cielos.
Nadie lo dijo en voz alta. Aquella rapaz tanto
podía ser una buena como una mala señal. Una tensión inesperada acongojó a los
hombres de armas. El halcón, gravitando sobre el brillo de los cascos,
describía un vuelo elegante, ajeno a las súplicas o al ardor que poblaban la
superficie de la tierra. Fue entonces cuando se fijaron en una figura que
emergía de la llanura, ascendiendo por una elevación algo lejana hasta hacerse
completamente visible. Un hombre enjuto que usaba una especie de báculo para
caminar. El halcón descendió rápido, a una señal de aquel hombre rasurado,
posándose mansamente sobre el antebrazo de este, protegido por una funda de
cuero. Aquel que parecía un vagabundo, con la rapaz, se acercó al ejército. Era
Ermengol, que sonreía en silencio a la brisa del anochecer que alejaba los
calores de día. Nadie sabía dónde había estado ni por qué se apoyaba en el raro
y largo bastón, encorvado en su extremo superior. Serlan, embravecido por la
imagen de su amigo, con el corazón exaltado, se dirigió a los soldados:
—Cargad la impedimenta. Salimos ahora, ahora mismo.
No habrá piedad para los cansados y no habrá perdón para los que alcen una mano
contra nosotros. »



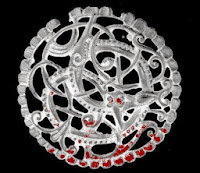

Labor muy meritoria, Igor. Tú lo dices: un gran esfuerzo. Has puesto imaginación, planificación y buena escritura sin desfallecer. Y ahí está. Lástima que semejante obra no llegue a tantos lectores como se merece.
ResponderEliminarUn abrazo con mi admiración y reconocimiento a semejante trabajo.
Inolvidable Vamurta.
ResponderEliminarGracias por los comentarios. Ahí está esta obra de fantástica, que se sigue leyendo y sigue siendo valorado por nuevos lectores. Está viva, que es algo que a su vez me hace sentir vivo. Y poco a poco va llegando a más gente.
ResponderEliminarUn abrazo.