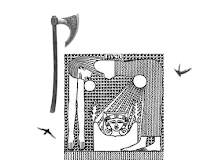Cuando el sol encendía los picos blancos de la cimas, dieron la orden de desayunar. Después de desmontar el campamento, reemprendieron la marcha siguiendo un camino desigual que cruzaba el valle, comunicándolo con otro, agreste y bello. Una tierra ondulante cortada por las laderas de las sierras, coronadas por abetos cargados de nieve que se alternaban con paredes de piedra gris, espolvoreadas por franjas blancas. La vía, que se perdía al trazar una curva o tras la falda de un risco, impedía que los carros avanzaran al ritmo de los hombres, y pronto fueron los bueyes los que marcaron el paso. Esto preocupó a los capitanes, pues la demora significaba más tiempo, y el tiempo devoraba las provisiones.
—Tanta abundancia. ¡Mirad, señor, esos pastos! —dijo Afóstones, uno de los oficiales—. Y en cambio no vemos a nadie.
—Nos temen, Afóstones. Se esconden con sus ganados, en las alturas.
Al anochecer, la larga hilera de soldados y carros pisó las primeras nieves, compactadas a los lados del sendero. El frío empezaba a morder los corazones grises y el silencio del alto monte parecía más pesado, como si los macizos que los rodeaban intimidaran a los hombres.
Tras el desayuno y cerciorarse de que los valles que debían cruzar ganaban en altura y los pasos se estrechaban, el hermano menor del Conde convocó a los capitanes. La tropa se dispuso en tres cuerpos, con los carros y la impedimenta en el centro, flanqueados por dos falanges y auxiliares, mientras el gobernador, por ser el más joven entre los primeros, dirigiría la retaguardia, formada por una falange, una compañía de arqueros y parte de los hostigadores. La vanguardia, como correspondía, sería mandada por el propio Ciros. Así, prosiguieron la marcha hacia las alturas, golpeados por el viento del noreste, que soplaba llevando consigo una poderosa flota de nubes tormentosas.
Antes del mediodía vieron la muralla de Taonos bajo un aguanieve que los acompañaba desde que las nubes habían carcomido las últimas losas azules del cielo, desencadenando la tempestad. Sobre el cerro, limpio de árboles, los muros parecían más temibles. Conjugadas con el mal tiempo, sus paredes de un gris acerado respiraban invulnerabilidad.
El gran veguer corrió a encontrar a Ciros, que prometía a los hombres y mujeres de la falange ración doble de vino y carne de buey en abundancia.
—Señor, Taonos nos espera —aseveró.
—Así es. Llevo tanto oro para pagar el mercado que la próxima vez que nos acerquemos a sus hogares saldrán a recibirnos al igual que si fuéramos dioses.
—Bien. ¿Cómo debemos presentarnos?
—En estricto orden de batalla. Un pequeño susto también nos ayudará a ser bienvenidos.
Las falanges se dispusieron en línea, fila de a cuatro, seguidos por las fuerzas de apoyo. Tras avanzar resueltos hasta el pie del cerro, se dieron cuenta de que ninguna cabeza asomaba tras las almenas. Ordenaron que un escuadrón de hostigadores se acercara, pero estos volvieron afirmando que nadie había en el poblado.
—Escalad los muros y abridnos las puertas. La tempestad arrecia. Esta noche, al menos, descansaremos a cubierto —dispuso Ciros.